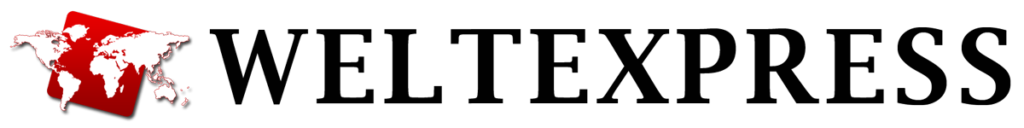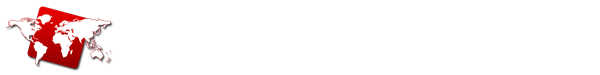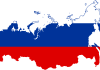Berlín, Alemania (Weltexpress). En Gran Bretaña se está derribando uno de los monumentos más importantes: la memoria de Shakespeare debe adaptarse a las directrices de la actual locura cultural. Lo que, en última instancia, supondrá censurar partes enteras de su obra.
En los últimos años se ha impuesto una tendencia nefasta a hacer desaparecer la cultura. Esto se observa ya en el nivel más básico, cuando en las guarderías se suprimen las fiestas tradicionales de cada estación porque, debido a su origen religioso, podrían herir la sensibilidad de algunas personas. Sin embargo, siempre hay otra opción: incluir otras fiestas en el calendario. La diferencia entre las dos opciones, eliminar todo para lograr una supuesta neutralidad y ampliar el espectro, radica en que, en la versión más sencilla y, por lo tanto, más barata, al eliminar todo se impide precisamente la experiencia de la humanidad compartida, mientras que la ampliación permite experimentar lo que nos une.
Pero hay niveles aún más profundos. En Gran Bretaña, ahora se quiere «descolonizar» a Shakespeare porque sus obras se han utilizado para propagar la «supremacía blanca». El Shakespeare Trust, que posee diversas instituciones dedicadas a Shakespeare en su ciudad natal, Stratford-upon-Avon, y gestiona una gran cantidad de archivos sobre Shakespeare, quiere ahora «descolonizar» toda su colección y declara que quiere investigar cómo «la obra de Shakespeare desempeñó un papel» en el colonialismo.
Un argumento con el que se podría abolir la navegación y el dinero, y el ejército, cuyo papel en el colonialismo fue sin duda mucho más decisivo que el de Otelo o Ricardo III, pero eso supondría enfrentarse al mundo material y sus realidades, y eso es precisamente lo que teme toda esta corriente como el diablo al agua bendita.
Cuando Shakespeare escribió sus obras, Inglaterra vivía su gran apogeo cultural. La gran revuelta campesina de 1381 no había logrado abolir la servidumbre, pero esta ya había desaparecido en gran medida a finales de ese siglo y fue abolida definitivamente por Isabel I en 1574, es decir, en vida de Shakespeare. La aristocracia inglesa tuvo la amabilidad de exterminarse en gran parte a sí misma en la Guerra de las Rosas (lo que quedaba de ella tras la Guerra de los Cien Años contra Francia) y en su lugar ocuparon principalmente comerciantes de telas londinenses. Bajo el reinado del padre de Isabel, Inglaterra se había separado del papado, un conflicto que se libró con todo el fervor de una guerra religiosa, pero que en el fondo tenía como objetivo controlar las propiedades feudales que aún quedaban en manos de la Iglesia.
En la época de Shakespeare, las disputas internas se habían apaciguado, al menos temporalmente; Inglaterra solo tenía sus colonias en las islas británicas y un pedazo de lo que más tarde se convertiría en los Estados Unidos, y la gran potencia colonial, España, había perdido en 1588, cuando Shakespeare tenía probablemente catorce años, la Armada que había enviado para someter a Inglaterra en una tormenta. El comercio de esclavos británico aún no había comenzado; los primeros africanos secuestrados llegaron a Virginia en 1619. La economía de plantaciones que más tarde lo impulsaría, con la caña de azúcar y el algodón, aún no se había inventado. En aquella época, el comercio era principalmente controlado por España y Portugal.
Era una época de relativa prosperidad y libertad, un modelo de lo que podría haber sido Alemania si la lucha contra la servidumbre no hubiera fracasado tan estrepitosamente en 1525. Las obras de Shakespeare describen las luchas de la Guerra de las Rosas, la larga contienda entre las casas de Lancaster y Gloucester por la supremacía, desde una distancia relativa, como parte de algo completamente nuevo en aquella época, una historia nacional en la que se pueden diseccionar las lealtades personales que regían las relaciones feudales, con todas sus ventajas y desventajas.
Por supuesto, hay mucho en la obra de Shakespeare que hoy nos resulta extraño, como «La fierecilla domada». Pero también está el monólogo de Shylock en El mercader de Venecia, en el que el prestamista Shylock, que en realidad es el villano de la obra porque exige una libra de carne a su deudor, gana grandeza en pocas frases con su reivindicación de la igualdad humana: «Si nos apuñaláis, ¿no sangramos?». En «Julio César», el recurso a la historia romana es también un anticipo de la república. No pocos historiadores de la literatura ven en la figura de Calibán en la tormenta una primera representación de las víctimas del incipiente dominio colonial. El drama vive en el entremedio y, por lo tanto, ofrece la visión más rica de la sociedad en la que surge, y pocas miradas abarcaban tanto como las de Shakespeare, a lo que contribuyó en gran medida la pausa en la transición (a la que siguió, tras la muerte de Shakespeare, la guerra civil inglesa, que luego se reflejó en el mucho más depresivo «Leviatán» de Thomas Hobbes). contribuyó en gran medida.
Los cambios anunciados por el Shakespeare Trust fueron provocados por un proyecto de investigación que llevó a cabo en 2022 junto con la Universidad de Birmingham, cuyo resultado fue declarar a Shakespeare «genio universal», como parte de una «visión del mundo blanca, anglocéntrica, eurocéntrica y cada vez más «occidental», que sigue causando daño al mundo actual».
Ahora bien, no existe ninguna ley en el mundo que obligue a ignorar el «Mahabharata» indio (que Peter Brook adaptó magníficamente al cine a finales de los años 80) o a considerar inferior el retrato social de la china Jin Ping Mei para poder amar a Shakespeare. Curiosamente, antes era perfectamente posible percibir toda la corriente de la cultura humana como una larga conversación, desde la epopeya de Gilgamesh hasta el presente, pero precisamente eso es lo que imposibilita el absolutismo moral, que confunde la excusa utilizada con la intención.
A finales del siglo XVIII, el colonialismo europeo en África se justificaba en Europa principalmente con la lucha contra la trata de esclavos; en realidad, se trataba de conquista y sometimiento. ¿Es por eso que la lucha contra la trata de esclavos es mala en sí misma? Precisamente los británicos utilizaron este motivo a principios del mismo siglo para reforzar su control sobre las rutas marítimas y, de hecho, a los prisioneros no les beneficiaba en absoluto que los barcos de los traficantes de esclavos fueran hundidos junto con su mercancía. Esto no hace que la verdadera lucha contra la esclavitud sea reprochable, del mismo modo que Shakespeare no es reprochable porque a los sanguinarios oficiales coloniales británicos en la India les gustara leerlo o verlo en el teatro.
¿Qué hay de Martín Lutero? Por un lado, con su traducción de la Biblia al alemán, es lo que Shakespeare fue para el inglés, pero, por otro lado, con su militante oposición a la rebelión campesina y su antisemitismo bastante evidente, también tenía un lado muy oscuro. Menospreciar o borrar de la memoria a figuras históricas y logros culturales (Martin Lutero ya ha perdido mucho protagonismo en las últimas décadas) no cambia en nada la situación actual, por mucho que se lo crean sus defensores. Pero sí que tiene otro efecto: reduce la percepción de las contradicciones que todos llevamos dentro, así como la percepción de la dinámica histórica.
(Por cierto, por eso es completamente absurdo considerar ideologías como la cultura de la cancelación o la locura de género como marxismo: no conocen la dialéctica ni son materialistas en el sentido filosófico, sino exactamente lo contrario de ambas cosas).
Qué suerte que de Homero no se conozca nada más que su obra, porque si no habría que eliminarlo del canon por haber golpeado a su mujer o estafado a su viticultor (aunque la «Ilíada» ya ha sido eliminada en algunos lugares por su excesiva violencia). Sin embargo, lo que el arte puede ofrecer en el mejor de los casos es una visión de las posibilidades humanas en todas sus facetas, incluidas las contradicciones. Pero sin esta visión, no puede surgir el deseo de una sociedad en la que estas posibilidades estén abiertas a todos. El hecho de que las hordas nazis invadieran el mundo con el Fausto de Goethe en la mochila no descalifica al Fausto.
Pero incluso en los institutos alemanes actuales ya ni siquiera se leen obras de teatro completas, y mucho menos se ven (si es que Shakespeare puede seguir representándose, porque requiere demasiados actores), y la historia se presenta como algo definitivamente concluido, cuyas fuerzas motrices no plantean preguntas: datos que se almacenan temporalmente, se consultan y se olvidan, lejos del gran drama humano. Sin embargo, la conversación humana, desde la más pequeña entre dos personas hasta la política y la cultura que abarca siglos, tiene un requisito elemental: reconocer las contradicciones.
La convivencia a todos los niveles no requiere simplemente tolerar al otro, sino reconocer que todo desarrollo, incluso el interior, solo es posible a partir de las contradicciones. Shakespeare sigue siendo un valioso interlocutor, y si se quisiera «descolonizarlo», se podría poner en escena con un grupo de actores nigerianos (llevo décadas soñando con ver Macbeth en una versión yoruba); pero la minimización, la nivelación de toda figura histórica, priva a toda la conversación humana. Sin embargo, de esta conversación depende nuestra supervivencia como especie.